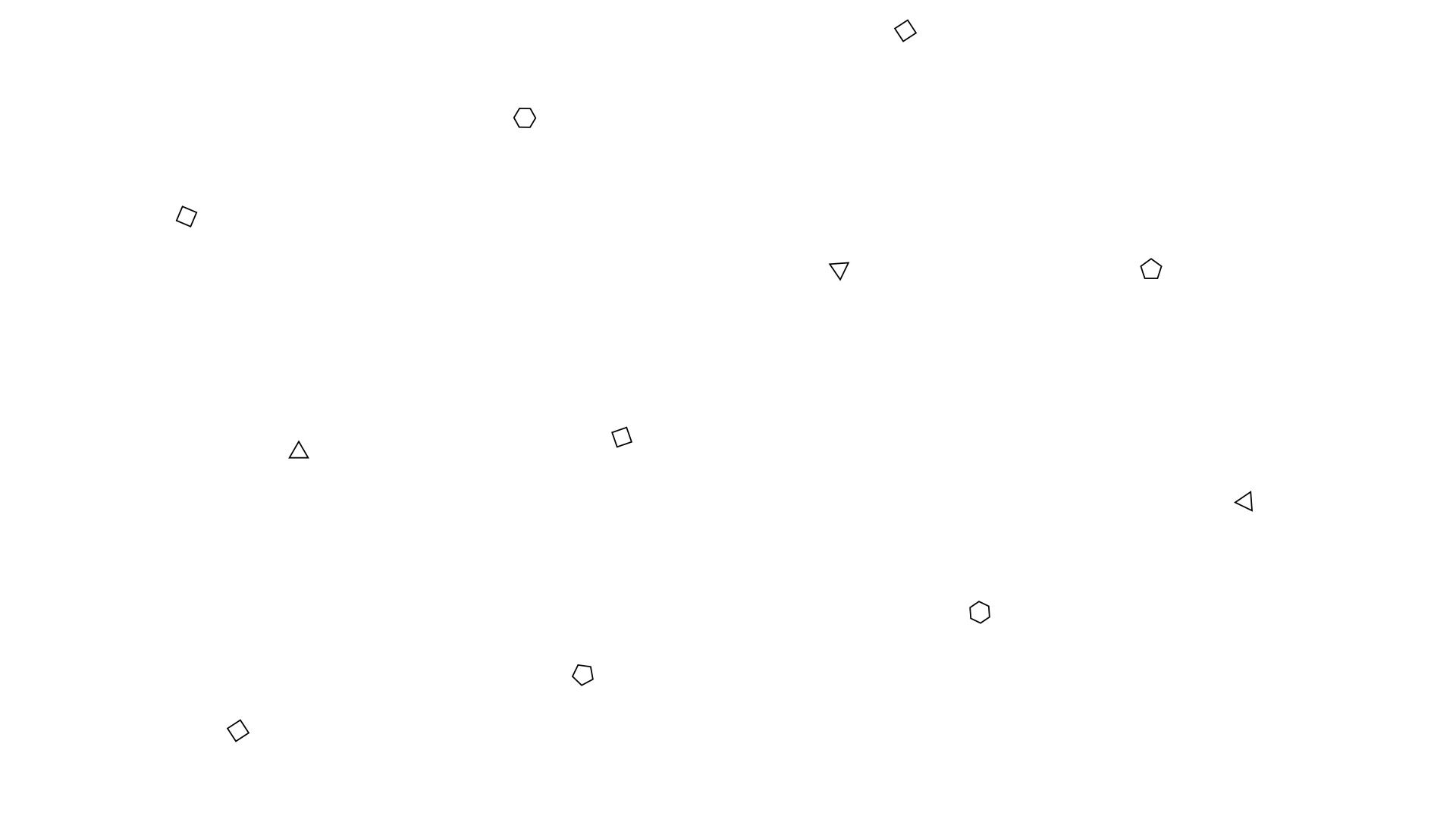Una foto en la que se pusieron todos, pero no alcanzó
- Telediario Digital

- 14 dic 2025
- 3 Min. de lectura
Hubo conferencia, hubo anuncio, hubo ordenanza “de vanguardia”. Hubo consenso político y una señal clara hacia la sociedad de que ciudad daba un gran paso y la pirotecnia sonora quedaba prohibida. El problema es que, pasado el flash, se volvió a escuchar lo mismo de siempre: explosiones en la madrugada, animales alterados, personas que no pueden descansar y una sensación generalizada de que la norma existe… pero no alcanza.

La ordenanza N.º 645/17, sancionada en 2017 por el Concejo Deliberante y promovida por diversas fuerzas políticas con el apoyo del Ejecutivo municipal, estableció una prohibición integral para la fabricación, almacenamiento, comercialización y uso de dispositivos pirotécnicos de efecto sonoro dentro del ejido urbano de Río Cuarto. Su espíritu fue claro: proteger la salud de la población, disminuir el impacto ambiental y respetar la convivencia de quienes se ven directamente afectados —desde personas con sensibilidad auditiva hasta mascotas y vecinos de todas las edades—.
En su momento, la normativa recibió respaldos de organizaciones animalistas y de sectores de la sociedad civil que venían reclamando estos cambios desde hacía años. También generó resistencia en algunos comerciantes y sectores que cuestionaron la claridad de ciertos artículos y la viabilidad de su aplicación.
Sin embargo, los hechos muestran que entre la letra y la calle hay un abismo difícil de cerrar.

En los últimos días, el tema volvió a escena a partir de las denuncias que llegaron a Telediario y de la entrevista a funcionarios municipales que, con honestidad, expusieron los límites reales del control. Yanina Cubría, subdirectora de Defensa Civil, y Francisco de Paolis, director general de Ambiente, describieron un escenario tan complejo como conocido: ventas clandestinas, delivery a domicilio, publicaciones en redes y domicilios particulares, una logística pensada precisamente para esquivar inspecciones.
El diagnóstico es claro y, al mismo tiempo, incómodo. El Estado municipal no tiene capacidad material ni legal para perseguir a cada vecino que tira una bomba ni para allanar cada lugar donde se sospecha que hay pirotecnia guardada porque "se necesitan denuncias, pruebas, órdenes judiciales y tiempos que nunca coinciden con la inmediatez del problema". En síntesis, cuando llega el inspector, el estruendo ya pasó.
Ahí aparece la gran paradoja: una ordenanza correcta, incluso necesaria, que choca contra la realidad de su aplicación. Porque prohibir no es sinónimo de resolver. Y porque el control, cuando persigue casi exclusivamente a la clandestinidad y depende la buena voluntad ciudadana, queda siempre un paso atrás
También quedan expuestos los grises. Comerciantes que acompañan el espíritu de la norma pero señalan contradicciones; productos que entran en la categoría de artículos pirotécnicos por regulaciones nacionales; diferencias entre lo sonoro y lo lumínico, y vacíos legales que generan conflictos entre áreas del propio Municipio. Todo eso debilita la autoridad de la ordenanza y alimenta la idea de que “si otros venden, yo también”.
Pero quizá el punto más crudo sea la admisión explícita de que, para algunos, pagar una multa sigue siendo más rentable que cumplir la ley. Cuando eso pasa, la norma deja de ser disuasiva y se convierte en un costo más del negocio.

La foto ya está y la ordenanza también, pero gobernar no es posar ni sancionar normas para el archivo: es lograr que se cumplan. Mientras no haya coherencia normativa, herramientas de control acordes a la realidad y una decisión política capaz de ir más allá de la buena intención, la prohibición seguirá chocando contra los límites de lo posible. Y mientras la pirotecnia siga teniendo demanda, siempre habrá alguien dispuesto a venderla por la puerta de atrás. El verdadero desafío es transformar el gesto simbólico en una política pública efectiva, sostenida y revisable. De lo contrario, cada diciembre repetiremos la misma escena: una ciudad que se declara libre de pirotecnia, pero que sigue escuchando cómo estalla.