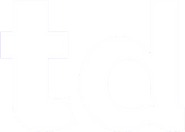La Discapacidad en Argentina: Apuntes para un sinceramiento
- Telediario Digital
- hace 2 horas
- 9 Min. de lectura
Por Isabel Bohorquez | Seguí de cerca el debate sobre la ley de Emergencia en Discapacidad y si de una cosa me alegro es que el tema se ha vuelto fervorosamente parte de la agenda política argentina.
La discapacidad hoy es noticia, se discute en el Senado y en las calles.

Y con respecto a ello, quiero expresar que apoyo la causa con profunda convicción.
Sin embargo, entiendo que debemos enfocarnos en aspectos que están totalmente silenciados y que llevan muchos años sin discutirse ni avalarse. Cuestiones que no riñen con las pensiones ni con la actualización del arancelamiento de los servicios o la ayuda en equipamientos indispensables. En el fondo, la cuestión es el horizonte real que como país asumimos frente a la problemática de la discapacidad.
Primer punto: ¿Por qué emergencia?
La emergencia es un suceso -como lo refleja el término- emergente, puntual y transitorio, excepcional y que no se asume continuo ni sistemático. Una ley de emergencia es un régimen de excepción ante catástrofes naturales, graves circunstancias que pueden afectar el orden público o alterar la paz social.
Las diferentes problemáticas referidas a la discapacidad, especialmente aquéllas sobre las que no se discute, van a seguir, van a estar allí, porque tienen que ver con la vida de las personas y no con una coyuntura política.
Además, cualquier nueva legislación de alcance nacional o provincial, debiera tener un horizonte respecto a que, como sociedad, vaya más allá de asistir a las personas con discapacidad e implique fundamentalmente trabajar en pos de su desarrollo pleno, de su salud integral y de su realización como persona y como ciudadano. Todo ello no es emergente y no acaba en 2026/2027.
Por lo tanto, para mí, esta ley en debate es una sábana corta, muy corta.
Ya he comentado en otro texto que Argentina tiene un sólido marco jurídico que data en sus inicios del año 1969 con la creación del Servicio Nacional de Rehabilitación.
Expongo a modo de resumen un cuadro con las leyes para que quede claro que ya tenemos suficiente marco jurídico nacional a lo que debería agregarse cada legislación provincial (que no abordaré aquí) y para que pueda, a su vez, ser advertido el cambio de paradigma en nuestra legislación que pasó de un modelo médico-rehabilitador a un modelo social de derechos:
Ley/Decreto | Año de Sanción | Referencia |
Decreto 6064 | 1969 | Creó el Servicio Nacional de Rehabilitación, enfocado en escuelas especiales, asistencia y formación. |
Ley 20.475 | 1973 | Estableció las jubilaciones por discapacidad. La ley definía a las personas con discapacidad como aquellas cuya invalidez, certificada por autoridad sanitaria oficial, produjera una disminución en su capacidad laboral mayor al 33%. |
Ley 22.431 | 1981 | Conocida como el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, instauró la cobertura médica, educativa y de seguridad social, y creó el Certificado de Discapacidad (CUD). |
Ley 24.314 | 1994 | Introdujo normativas sobre la accesibilidad en edificios y espacios públicos. |
Ley 24.901 | 1997 | Creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación, obligando a las obras sociales y al Estado a dar cobertura integral. |
Ley 26.378 | 2008 | Aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional clave que establece una definición de discapacidad basada en la interacción entre la persona con una deficiencia y las barreras del entorno. Este es el punto de inflexión del modelo médico rehabilitador al modelo social de derechos. |
Ley 27.044 | 2014 | Otorgó a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el rango de jerarquía constitucional. Esto significa que sus principios, incluyendo la nueva definición de discapacidad, tienen la misma validez que la Constitución Nacional y priman sobre el resto de las leyes. |
Los dos colores marcan el cambio de paradigma que en definitiva no agregó sustancialmente nuevos criterios de abordaje o beneficios por parte del Estado, sino que formuló una nueva definición basada en un modelo social de derechos que amplió ambiguamente la condición de discapacidad al punto que muchísimas personas accedieron a los beneficios del Estado sin que realmente fuera necesario y que terminó perjudicando a quienes verdaderamente requieren de esa asistencia.
Vuelvo a insistir con que acuerdo en la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad y que ello debe ser una brújula que permita a nuestra sociedad plantear horizontes de realización y de inclusión genuinas. Pero entiendo que lo ideológico le ganó a la realidad y que la licuación del concepto de discapacidad trajo aparejado más anomalías administrativas, incluso fraudes, que beneficios legítimos.
Adhiero profundamente al hecho de que el abordaje de la discapacidad como derecho tenga rango constitucional. Hagámoslo cumplir, ahora y siempre.
Si cumpliéramos con las leyes vigentes (las del cuadro resumen, todas ellas vigentes), no debiéramos asumir ninguna emergencia.
En todo caso, deberíamos renovar las condiciones de ejecución con nuevas resoluciones dentro del marco jurídico actual (como la actualización de los aranceles o el cobro de las deudas o pautas de penalización).
El modelo médico rehabilitador tiene aspectos muy positivos que posibilitaron la creación de la normativa que considera tanto las jubilaciones como las prestaciones, etc. Puso el acento en la atención y la asistencia y eso no es algo negativo en absoluto. La cuestión superadora sería ampliar el horizonte de los aspectos a considerar en el desarrollo de las personas. En Argentina, el cambio al modelo social de derechos desdeñó lo médico rehabilitador, pero no aportó nada. Al contrario, fue la excusa para cerrar escuelas especiales, debilitar o desfinanciar servicios, forzar la inclusión educativa en miles de casos, permitir con complicidad estatal que las obras sociales demoraran meses sus pagos o no reconocieran prestaciones y alojar en el ámbito administrativo una permisividad cínica al otorgar certificados de discapacidad a mansalva, resintiendo la capacidad del Estado para sostener ese crecimiento exacerbado.
El problema no es emergente, es sistémico y debemos resolverlo.

Segundo punto: Se equivocan todos: oficialistas y opositores
Entiendo que el gobierno nacional se equivoca cuando recorta gastos de manera brusca, aunque tenga razón en que hay muchos casos fraudulentos. Creo que primero habría que detectar y sancionar todos los casos fraudulentos para desalentarlos y a partir de allí lograr el recorte de gastos. Penar a las personas que falsean sus datos, a los funcionarios que regalan pensiones por discapacidad por cooptación política, a los médicos que expiden certificados falsos… Tal vez eso llevará más tiempo o requiera de gente idónea en el tema. Recortar es más fácil pero no siempre es justo.
Además, no se discute ni se explica este planteo del modelo médico rehabilitador al modelo social de derechos en un contexto más técnico y profesional que político, no avizoro un horizonte de agenda de discusión sobre ambos modelos y cómo integrarlos de manera positiva para las personas con discapacidad, para lo cual, deberían intervenir los diferentes sectores: educativo, médico, profesiones afines a la salud, organismos y asociaciones o grupos de padres, fundaciones específicas sobre discapacidad, etc. La discusión es con los protagonistas. En todo ello veo un error estratégico y de gestión. ¿Faltan ideas?
Sabemos que muchas estructuras administrativas están viciadas y que ello requiere un esfuerzo enorme, pero a quienes hay que sumar es a los protagonistas. No se trata de un debate entre sectores político partidarios cuyos intereses son el poder y la lucha por vencer al enemigo, sino de un debate entre partes interesadas que la viven, que la conocen, que la padecen, que la entienden. Esa es una manera regia de terminar con la casta.
Se equivocan los diputados y senadores oficialistas y opositores, no escuché en ningún caso que se citara con claridad y solvencia el marco jurídico que está expuesto en este texto (que es muy sencillo de ubicar) ¿No lo conocerán? Tantos asesores y ¿ninguno es idóneo?
Frases como: “no se puede vetar la dignidad, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad” me llevan a pensar de qué está hablando esta persona cuando hacen la vista gorda ante tantas irregularidades de las obras sociales, o no proponen un instrumento legal que impida el fraude en el otorgamiento de tantos certificados espurios de discapacidad, o no han propuesto un horizonte de formación profesional y de inserción laboral que depende por sobre todo (y más allá de los cupos laborales) de iniciativas privadas para la formación en el mundo del trabajo, que no han tenido ni una sola idea para revitalizar las escuelas especiales abandonadas por las provincias y la lista sigue... Los veo declamar cuando la coyuntura política conviene y luego sucede el olvido y el silencio.
Lo escuchaba al senador formoseño Mayans que ocupa un cargo de senador desde el año 2001, aunque en realidad desde hace mucho tiempo antes, desde el año 1987 ya representa a su provincia como diputado. Y pensé: este hombre empezó a los treinta años en su cargo político... En ese entonces, yo trabajaba con niños y jóvenes discapacitados, inventábamos recursos, buscábamos métodos nuevos, enseñábamos a leer y a escribir, a desarrollar lenguaje, a jugar con diferentes elementos, tantas cosas…golpeábamos las puertas de las escuelas comunes para matricular a nuestros alumnos, acompañábamos su proceso, luchábamos por conseguir equipamiento protésico, le buscábamos la vuelta a la inserción laboral…qué sabrá este senador y tantos otros de discapacidad, de trabajar en serio en ese ámbito, de remar contra la corriente…y me indigno, me enojo y me amargo porque la discusión política genuina no es la de la tribuna llena de artimañas y de golpes bajos entre sí. No es el insulto y la hipócrita actitud de que importa la gente cuando en realidad no importa…
La discusión política genuina debe buscar soluciones reales para personas reales. Y los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial tienen que hacer mea culpa en ello y encontrarles la vuelta a los problemas.
Mientras tanto, quienes calzan ese zapato la siguen luchando…

Tercer punto: Transparentar la realidad en cada provincia y el conjunto del país
La información de acceso público respecto a las escuelas y centros estatales de atención a la discapacidad es opaca y no está concentrada. No se puede apreciar ni analizar porque pareciera estar escondida, o por lo menos, velada.
No existe un registro oficial único que consolide la cantidad actual de escuelas especiales y centros de atención a la discapacidad por provincia.
Sabemos que existen (al año 2021) por informe del Ministerio de Educación unas 1500 escuelas especiales en todo el país. En las páginas oficiales del gobierno de Buenos Aires se indica (al año 2023) 750 escuelas especiales, de Córdoba unas 58 escuelas especiales, en Santa Fe unas 150 escuelas especiales, respecto a las cifras mencionadas es importante señalar que estos números no reflejan los posibles cierres o reconversiones que han ocurrido. En Mendoza no se encontró un número exacto y reciente de escuelas, pero la información oficial se enfoca en los "Equipos de Apoyo a la Inclusión Educativa" y en los procesos de integración, más que en la cantidad de establecimientos.
Según datos del Ministerio de Educación de la Nación correspondientes a 2024, hay 234.972 estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema educativo del país.
De los cuales, la distribución de estudiantes entre escuelas especiales y comunes es la siguiente:
Y algo sobre lo que hay discutir: sin los recursos necesarios para que esta inclusión sea plena, sin la formación necesaria en los docentes de escuelas comunes y sin una evaluación seria sobre los resultados de esa inclusión educativa.
Si las experiencias son exitosas, todos felices. ¿Pero cómo sabemos si es así?
Me parece importante insistir en ello: paulatina y silenciosamente, los últimos veinte años, se ha desfinanciado y se ha debilitado toda la estructura estatal que podía dar atención especializada a la discapacidad con el fundamento de la inclusión y con la deformación del concepto de discapacidad que, licuado y censurado ideológicamente, ha atravesado diferentes concepciones eufemísticas tales como capacidades diferentes o necesidades especiales. Particularmente, en el caso del sistema educativo argentino, el empleo del término necesidades educativas especiales también ha sido desplazado por el de barreras al aprendizaje y a la participación.
El modelo social de derecho que desplazó al modelo médico rehabilitador sostiene que la discapacidad no es una característica inherente de una persona, sino que es creada por las barreras y la falta de adaptación de la sociedad.
Mientras que el modelo médico insistía en la curación o rehabilitación, el modelo social ubica a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho y entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona con una deficiencia (física, sensorial o intelectual) y las barreras que el entorno le impone. El problema no es la persona que se mueve en silla de ruedas, sino la ciudad que no tiene rampas. Las barreras pueden ser físicas, actitudinales o comunicacionales.
Este modelo promueve la idea de que la responsabilidad de la inclusión recae en la sociedad, que debe eliminar las barreras y garantizar la igualdad de oportunidades para todos.
Asumiendo que la ley 27.044 del año 2014, aún vigente, considera con rango constitucional a este modelo social, ¿qué hemos hecho para ser consecuentes con ello?
¿Qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para estar a la altura de semejante compromiso?
(*) Isabel Bohorquez nació en Necochea, provincia de Buenos Aires en 1961. Es Doctora en Ciencias de la Educación, Licenciada en Administración y Gestión de la Educación, Psicopedagoga y Técnica en Enseñanza Diferenciada y Reeducación. Ha ejercido la clínica, la docencia y ha sido asesora pedagógica en todos los niveles educativos. Fue Directora de Políticas Educativas del Ministerio de Educación y fundadora y rectora de la Universidad Provincial de Córdoba